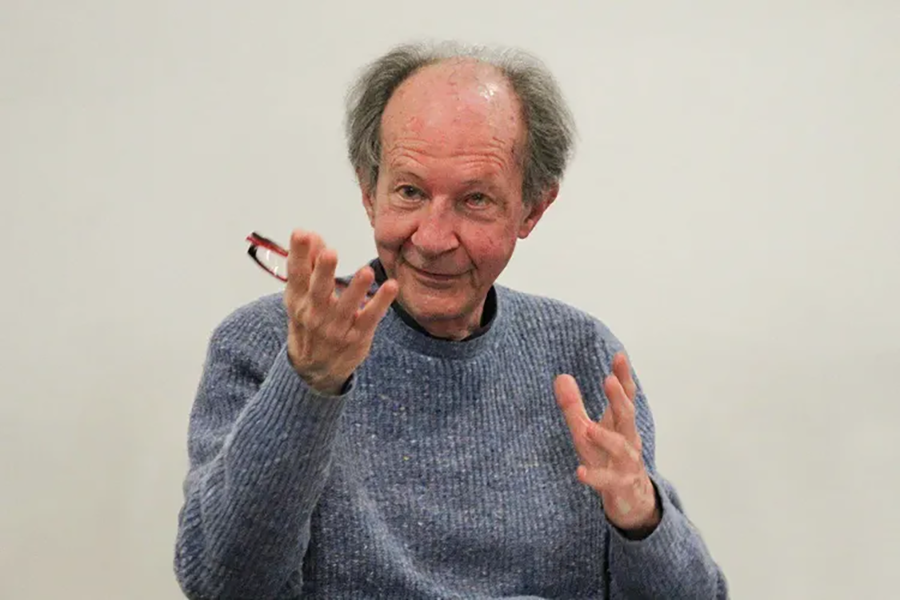Traducción para Artillería inmanente de tres textos de Giorgio Agamben publicados en el mes de marzo de 2024 en el sitio web de la editorial italiana Quodlibet, donde publica habitualmente su columna «Una voce».
Ética, política y comedia
Merece la pena reflexionar sobre la singular circunstancia de que las dos máximas que han tratado de definir con mayor agudeza el estatuto ético y político del ser humano en la modernidad procedan de la comedia. Homo homini lupus —piedra angular de la política occidental— está en Plauto (Asinaria, v.495, donde advierte jocosamente contra quienes no saben quién es el otro hombre) y homo sum, humani nihil a me alienum puto, quizá la formulación más feliz del fundamento de toda ética, se encuentra en Terencio (Heautontim., v.77). No es menos sorprendente que la definición del principio del derecho «dar a cada uno lo suyo» (suum cuique tribuere) fuera percibida por los antiguos como la definición más propia de lo que está en cuestión en la comedia: una glosa a Terencio lo afirma sin reservas: cómico es por excelencia assignare unicuique personae quod proprium est. Si se asigna a cada hombre el carácter que lo define, se vuelve ridículo. O, más en general, todo intento de definir qué es lo humano desemboca necesariamente en una comedia. Esto es lo que muestra la caricatura, en la que el gesto de captar a toda costa la humanidad de cada individuo se convierte, como es evidente, en una burla, hace reír.
Algo así debió de pensar Platón cuando modeló los personajes de sus diálogos a partir de los mimos decididamente cómicos de Sofronio y Epicarmo. El «conócete a ti mismo» es el principio antitético de toda protervia trágica y sólo puede dar lugar al juego y a la broma, aunque éstos puedan ser y sean perfectamente serios. Lo humano, en efecto, no es una sustancia cuyos límites puedan trazarse de una vez por todas, sino más bien un proceso siempre en marcha, en el que el hombre nunca deja de ser inhumano y animal y, al mismo tiempo, de convertirse en humano y hablante. Por eso, mientras que la tragedia expresa lo que no es humano y, en el momento en que el héroe toma conciencia brusca y amarga de su inhumanidad, desemboca en el mutismo, la persona, es decir, la máscara cómica, confía a la sonrisa la única enunciación posible de lo que ya no es y, sin embargo, sigue siendo humano. Y contra el incesante y odioso intento de Occidente de asignar a la tragedia la definición de la ética y la política, hay que recordar una y otra vez que la morada del hombre en la tierra es una comedia, no divina tal vez, pero que sin embargo traiciona en la risa su secreta y sumisa solidaridad con la idea de la felicidad.
Mientras
Para liberar a nuestro pensamiento de los pánicos que le impiden alzar el vuelo, conviene en primer lugar acostumbrarlo a no pensar ya en sustantivos (que, como el propio nombre delata inequívocamente, lo aprisionan en esa «sustancia» con la que una tradición milenaria ha creído poder aprehender el ser), sino (como en su día sugirió hacer William James) en preposiciones y acaso en adverbios. Que el pensamiento, que la mente misma tenga, por así decirlo, un carácter no sustancial, sino adverbial, es lo que nos recuerda el hecho singular de que en nuestra lengua, para formar un adverbio, basta con unir el término «mente» a un adjetivo: amorosamente, cruelmente, maravillosamente. El sustantivo —lo sustancial— es cuantitativo e imponente, el adverbio cualitativo y ligero; y, si te encuentras en dificultades, no es un «qué» sino un «cómo», un adverbio y no un sustantivo, lo que te saca del apuro. «¿Qué hacer?» paraliza y te inmoviliza, sólo «¿cómo hacer?» te abre una salida.
Así, para pensar el tiempo, que siempre ha desafiado la mente de los filósofos, nada más útil que recurrir —como hacen los poetas— a los adverbios: «siempre», «nunca», «ya», «ahora», «todavía» — y, quizá —de todos el más misterioso— «mientras». «Mientras» (del latín dum interim) no designa un tiempo, sino un «entretiempo», es decir, una curiosa simultaneidad entre dos acciones o dos tiempos. Su equivalente en los modos verbales es el gerundio, que propiamente no es ni verbo ni sustantivo, pero presupone un verbo o un sustantivo que lo acompañan: «pero aún ve y andando escucha» dice Virgilio a Dante y todo el mundo recuerda la Romagna de Pascoli, «el país donde, andando, nos acompaña / la visión azul de S. Marino». Piénsese en este tiempo especial, que sólo podemos pensar a través de un adverbio y un gerundio: no es un intervalo mensurable entre dos tiempos, de hecho ni siquiera un tiempo propiamente dicho, sino casi un lugar inmaterial en el que de algún modo habitamos, en una especie de perpetuidad resignada e interlocutoria. El verdadero pensamiento no es el que deduce e infiere según un antes y un después: «pienso, luego existo», sino, más sobriamente: «mientras pienso, existo». Y el tiempo en el que vivimos no es la fuga abstracta y afanosa de los instantes escurridizos: es ese «mientras» simple e inmóvil, en el que siempre ya estamos sin darnos cuenta: nuestra diminuta eternidad, que ningún reloj acongojado podrá medir jamás.
Dios, hombre, animal
Cuando Nietzsche, hace casi ciento cincuenta años, formuló su diagnóstico sobre la muerte de Dios, pensó que este acontecimiento sin precedentes cambiaría fundamentalmente la existencia de los hombres sobre la tierra. «¿Hacia dónde nos movemos ahora? —escribió—. ¿No es la nuestra una caída en picado continua? […] ¿Sigue habiendo un alto y un bajo? ¿No vagamos por una nada infinita?». Y Kirilov, el personaje de Demonios, cuyas palabras Nietzsche había meditado detenidamente, pensaba en la muerte de Dios con el mismo pathos desgarrador y extraía de ella como consecuencia necesaria la emancipación de una voluntad sin más límites y, al mismo tiempo, el sinsentido y el suicidio: «Si hay Dios, yo soy Dios… Si hay Dios, toda voluntad es suya y yo no puedo escapar a su voluntad. Si no hay Dios, toda la voluntad es mía y me veo obligado a afirmar mi libre albedrío… Me veo obligado a pegarme un tiro, porque la expresión más plena de mi libre albedrío es matarme».
No hay que cansarse de reflexionar sobre el hecho de que, siglo y medio después, este pathos parece haber desaparecido por completo. Los hombres han sobrevivido plácidamente a la muerte de Dios y siguen viviendo con calma, como si nada pasara. Como si nada —precisamente— pasara. El nihilismo, que los intelectuales europeos saludaron al principio como el más inquietante de los huéspedes, se ha convertido en una tibia e indiferente condición cotidiana, con la que, contrariamente a lo que pensaban Turguénev y Dostoievski, Nietzsche y Heidegger, es posible convivir tranquilamente, seguir buscando dinero y trabajo, casarse y divorciarse, viajar e irse de vacaciones. El hombre de hoy deambula sin pensar en una tierra de nadie, más allá no sólo de lo divino y lo humano, sino también (con buena gracia para quienes teorizan cínicamente un retorno de los hombres a la naturaleza de la que proceden) de lo animal.
Ciertamente, todo el mundo estará de acuerdo en que todo esto no tiene sentido, que sin lo divino ya no sabemos cómo pensar lo humano y lo animal, pero esto significa simplemente que ahora todo y nada son posibles. Nada: es decir, que en el límite ya no hay mundo, pero queda el lenguaje (éste es, pensándolo bien, el único significado del término «nada»: que el lenguaje destruye, como lo está haciendo, el mundo, creyendo que puede sobrevivir a él). Todo: tal vez incluso —y esto es decisivo para nosotros— la aparición de una nueva figura — nueva, es decir, arcaica y, al mismo tiempo, extremadamente cercana, tan cercana que no podemos verla. ¿De quién y de qué? ¿De lo divino, de lo humano, de lo animal?
Siempre hemos pensado en el viviente dentro de esta tríada, a la vez prestigiosa y maliciosa, siempre enfrentándolos entre sí o los unos con los otros. ¿No es hora de que recordemos cuando el viviente aún no era ni un dios, ni un hombre, ni un animal, sino simplemente un alma, es decir, una vida?