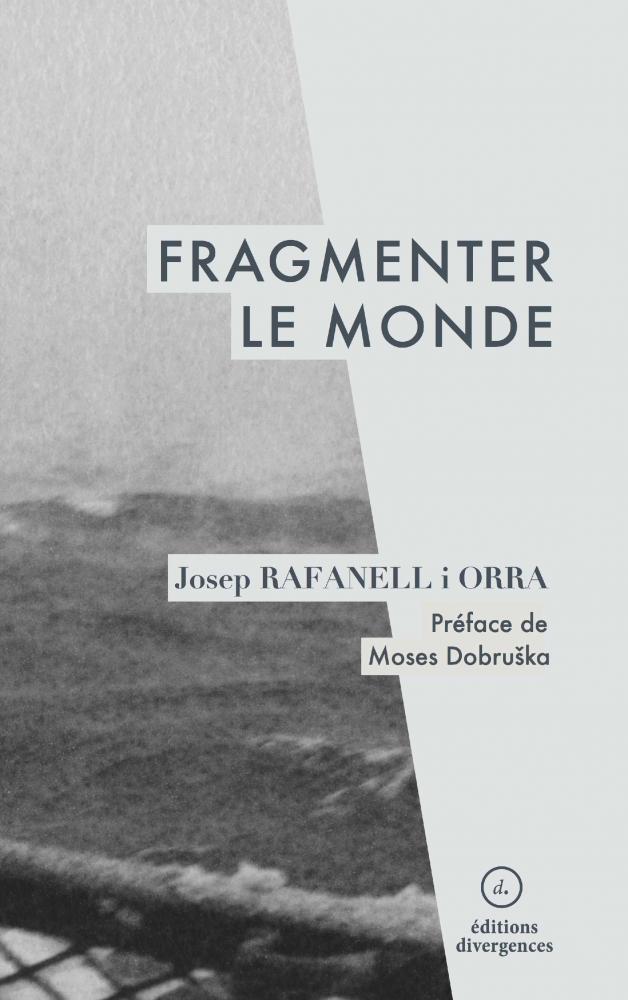
Unos lectores de Artillería Inmanente nos comparten su traducción del siguiente texto de Marcello Tarì, cuya versión italiana original puede consultarse en el número 10 de Qui e Ora. Se trata de unas notas a propósito del reciente libro de Josep Rafanell i Orra Fragmenter le monde (Divergences, 2018), que ha dado mucho que discutir dentro de la constelación en la que creemos que este blog se inscribe. Todavía más recientemente ha aparecido en su versión castellana: Fragmentar el mundo (melusina, 2018).
Este libro de Josep Rafanell i Orra es un libro de aventuras, un portulano, una invitación a deshacerse de lo superfluo y a ponerse en ruta. Y donde lo que importa no es tanto la meta final que nos hemos fijado sino aquello que acontecerá durante el viaje. Pero si es cierto que el origen es la meta, entonces, para aquellos que recorren los mares, las tierras, los cielos, las autopistas o las cárceles, el éxito se jugará siempre en el cruce del itinerario que seamos capaces de trazar al interior de nosotros mismos con aquello que se realiza con los Otros: una fuga en mí mismo y las armas que recogeré no serán nada más que los felices encuentros que haré en una vida.
Lo contrario de una situación revolucionaria se da cuando todo es considerado como «ya hecho» y el tiempo como «cumplido». Es decir, cuando no hay pasado ni devenir y, por tanto, cuando ya no son visibles vías de salida del tiempo presente.
En otros términos, podemos decir incluso: cuando ya no hay misterio. Ya no hay misterio como gesto que salva y ya no hay misterio como lenguaje «imaginal».
Pero si, como nos invita a hacer Josep Rafanell i Orra, pensamos en el mundo como en un conjunto de mundos, o mejor, en un mundo hecho pedazos, este mundo y estos tiempos presentes toman la forma de un laberinto dentro del cual errar entre los fragmentos es la principal actividad del revolucionario, el movimiento propio de su misteriosa praxis.
Como sabemos desde la noche de los tiempos, el origen del laberinto es al mismo tiempo su centro y su salida. Su disolución, que es vertical, puede encontrarse solamente apoyándose horizontalmente sobre una deriva llena de encuentros, tanto peligrosos como salvíficos.
El revolucionario erra porque debe superar numerosos caminos, casi siempre desconocidos, pero también porque es una criatura que asume sobre sí el riesgo de equivocarse, de fallar, porque sabe que es en esta posibilidad, contenida en el doble significado del errar, donde se encuentra la verdadera libertad: la suya y la de su mundo. La libertad de la experiencia es posible solamente a este precio, incluso si hoy es más fácil comprar una póliza de seguro que arriesgarse en el laberinto, es decir, en este mundo «difractado», por usar un término querido por Rafanell i Orra, en el que uno no se aventura sino con el fin de perderse.
Éste es uno de los motivos por los que los revolucionarios son siempre una minoría de la minoría, como se comprende bien en el prefacio de Fragmentar el mundo, cuando el buen Moses nos dice que cada devenir revolucionario comienza por escupir a la totalidad exterior, a la universalidad, al Todo, que es siempre aquel del mando, asumiendo hasta el extremo la propia parcialidad, haciendo lo posible para que se difunda, pero no esperando que todos compartan la misma percepción, el mismo punto de vista, o «punto de vida», como se dice en el libro. Éste fue ya el grito del operaísmo de los años 60, es decir, la primera corriente italiana del pensamiento negativo que comenzó un verdadero conflicto político sosteniendo que solamente asumiendo radicalmente el punto de vista de una parte, de mi parte, podría destruirse la totalidad enemiga: Marx + Nietzsche = diez años de insurrección.
Pero el errar, el ser en itinerancia, nos recuerda Rafanell i Orra, es igualmente importante porque: «A diferencia de los viajes en un espacio que nos dejan intactos, las deambulaciones entre lugares transforman a los que se aventuran». Sin transformación de sí, sin poner en juego la existencia propia en contacto con el mundo, no solamente no existe ninguna experiencia revolucionaria, sino ninguna experiencia en general.
Esta inclinación a transformarse, la capacidad de metamorfosis del revolucionario, viene del hecho de que él, para ser tal y no solamente un aventurero, aprende de las derrotas, las sitúa en una dimensión estratégica y su mayor talento es, efectivamente, procurar que en su errar no haya dos derrotas iguales, que ninguna se convierta en singular y finita. Pero es justamente en esto donde se revela su fuerza: la consciencia de la potencia reside exactamente ahí donde no es cuestión de voluntad, de honor o de gloria, sino donde experimentamos nuestra debilidad, nuestra finitud y hasta nuestra comedia. Sólo quien está dispuesto a esto consigue pasar a través de los obstáculos sin que su potencia sea debilitada: al contrario, ella crece en cada ocasión. La virtud del revolucionario descansa en su perseverancia.
El errar en el espacio y el tiempo, en el cuerpo y en el espíritu, es aquello que nos entrega a la primera experiencia de la fragmentación: porque no existen y no existirán jamás en el mundo dos cuerpos, ni dos lugares, ni dos tiempos, ni dos almas que sean iguales. El esplendor del mundo reside en su discontinuidad.
A pesar de la ficción enfurecida a la que el capitalismo busca constreñirnos —por todas partes colectivos de iguales, anteriormente en las fábricas, ahora en los McDonald’s, en los aeropuertos, en los inmuebles, en las start-up, en los hospitales, en las aulas y, evidentemente, en Internet— hace falta poco para reducirla a migajas: un buen golpe de martillo sobre una vitrina, una jovencita que comienza imprevistamente a cantar, un niño que dibuja en el aire con su dedo los signos de la rebelión, un ataque hacker de precisión son gestos suficientes para hacer volar en fragmentos toda semejanza. Como lo decía ya el viejo Lévi-Strauss, sólo las diferencias se asemejan. Pero no se trata entonces de la diferencia relativa a una identidad, sino de fragmentos, cada uno perfecto exactamente en su no-identidad consigo. Precisamente como cada forma de vida es perfecta. Porque cada fragmento tiene la potencia de aparecer como una forma.
Dios no ha muerto: él también ha sido partido en fragmentos. El así llamado fundamentalismo no es sino la furiosa reacción a esta verdad, mientras que el supuesto politeísmo de los posmodernos sólo se debe a una engañosa percepción del estado del mundo. Donde hay fragmentos, ven sólo confusión.
Los revolucionarios son por eso los infatigables experimentadores de formas. Pero, tratándose de formas privadas de un telos exterior, es siempre de la disponibilidad a un viaje interior de lo que se trata, por breve o larga que sea la distancia recorrida, u ocurra en la inmovilidad. Viaje a través de los propios fragmentos y que se repite, diacrónica y sincrónicamente, de una interioridad a otra, y no solamente de fisonomías humanas: objetos, plantas, paisajes, espíritus que pueblan los parajes. Y voces sin sujeto, como nos lo cuenta Josep. Descubriendo en cada ocasión que cada fragmento está en busca de su propia totalidad, de su propio mundo.
Estos mundos entran en un devenir revolucionario no solamente por el hecho de ser heterogéneos al mundo dominante, sino porque también encuentran su posibilidad en la no-identidad consigo. Que la perfección esté en el fragmento y no en el Todo, en efecto, es una de las verdades que hacen temblar el pulso a los partidarios de la Ley. No la confusión de los fragmentos, sino su entrar en resonancia en cuanto tales es lo que anuncia la hora de la destitución.
¿Cómo hacer? Uno de los medios para la aventura de la que nos habla este libro es la investigación, «une politique de l’enquête» a través de la cual construir amistades, localmente, de singularidad a singularidad, para habitar y errar conjuntamente en ese lugar que está en el medio, en las fisuras entre fragmento y fragmento. Una política de la investigación es entonces una política del encuentro, se nos dice, y es extraño pensar cuán importante fue en la genealogía de la autonomía italiana la presencia de un nuevo modelo de la investigación obrera, la coinvestigación, es decir, una política de la investigación cuyo «inventor», entre los años 50 y 60, hablamos de Romano Alquati naturalmente, cuenta cómo fue usada de modo masivo en los años 70. Esto explica a mi parecer muchas cosas.
En una frase como ésta: «La investigación es forzosamente un asunto de colectivos. La retroalimentación a la que conduce el investigador, la transmisión, implica a las comunidades que se transforman al reorientar las situaciones que habitan. […] Consiste en la actualización de los devenires contenidos en las situaciones del presente», resuenan las divertidas palabras de Alquati cuando dijo, refiriéndose a la violenta revuelta de Plaza Statuto en 1962 que anunciaba la insurrección italiana: «nosotros no la esperábamos, pero la organizamos». Aquí está el misterio de los revolucionarios.
Otra declaración de método —debe entenderse siempre en su significado etimológico, de reflexión después de un recorrido— de Rafanell i Orra es que «no hay un mundo común, sino solamente formas de comunización». No solamente no existe un mundo común, en cuanto totalidad abstracta global, sino que no existe tampoco lo común. No lo hay ni como voluntad de un nuevo arché, como pretenden los nuevos sociólogos del viejo izquierdismo, ni como algo sistemáticamente identificable en el modo de producción actual como lo querrían los post-operaístas, para quienes se trataría simplemente de cambiar de gestores para instaurar el comunismo. Se trata en ambos casos de una mala metafísica que no puede producir sino una mala política. Si es posible hacer una Revolución mediante un golpe de Estado, el comunismo está verdaderamente sobre otro plano de realidad. Incluso Lenin era consciente de esto.
Si aquello que existe son solamente las formas de comunización, o el movimiento que destituye el estado de cosas presente, entonces en lugar de una Revolución una —la cual está entre los principios que hay que destituir— debemos pensar una multiplicidad salvaje de mundos-fragmentos que entran en un devenir revolucionario y comparten nuestra misma inquietud en el errar sin fin. Como se dice más de una vez en este texto, no hay una guerra social o una guerra de clase, sino una guerra entre entornos que, superado cierto umbral de intensidad, deviene una guerra entre mundos —y en los mundos, podemos añadir— y la única posibilidad de comprobarla, para los revolucionarios, es de hecho rechazar su unificación o, como escribe Josep Rafanell i Orra, renunciar al Gran Otro. El grito de batalla que el Comité Invisible lanzó hace algunos años «¡haced comunas, por todas partes!» va en este sentido y no quiso ser un llamamiento a encontrar «compis de piso» entre los desesperados de la metrópoli.
«Hace falta en fin atreverse a alterar la humanidad del militante político», se nos dice todavía. Esto ha sido ya intentado otras veces, pero si esta alteración es entendida en un sentido llanamente humanista o incluso antihumanista el resultado será siempre el mismo, o sea la Revolución como inigualable máquina de producción de enemigos, y sobre todo enemigos internos. La amistad, la fraternidad, la sororidad y el amor como potente dinámica no humana —o superhumana si lo queremos decir con Nietzsche, pero es la misma cosa— de su organización, es lo reprimido de todas las Revoluciones. La verdadera alteración procede solamente de este afecto, y es por eso que debemos añadir a Marx y a Nietzsche algunos otros personajes, como por ejemplo: el Giordano Bruno del De vinculis in genere, el amor implacable de Joë Bousquet y la erótica insurreccional de Giorgio Cesarano, sólo por permanecer en Occidente.
El cuidado de los vínculos, nos dice Rafanell i Orra, de esas intensidades a través de las cuales los fragmentos se vinculan y comunican entre sí y devienen cada vez más potentes, es la clave de todo devenir revolucionario. Pero es una clave inoperosa: no existe ninguna puerta que haya que abrir, ninguna caja fuerte que haya que forzar, ninguna Ley que haya que respetar o traicionar. Dejar de creer en su ser, hacer pedazos la creencia en la arquitectura metafísica de este mundo es el primer ejercicio espiritual de la Introducción a una vida revolucionaria. Su escritura, discontinua y errante, es la clave. El libro de Josep Rafanell i Orra es un fragmento de ella.