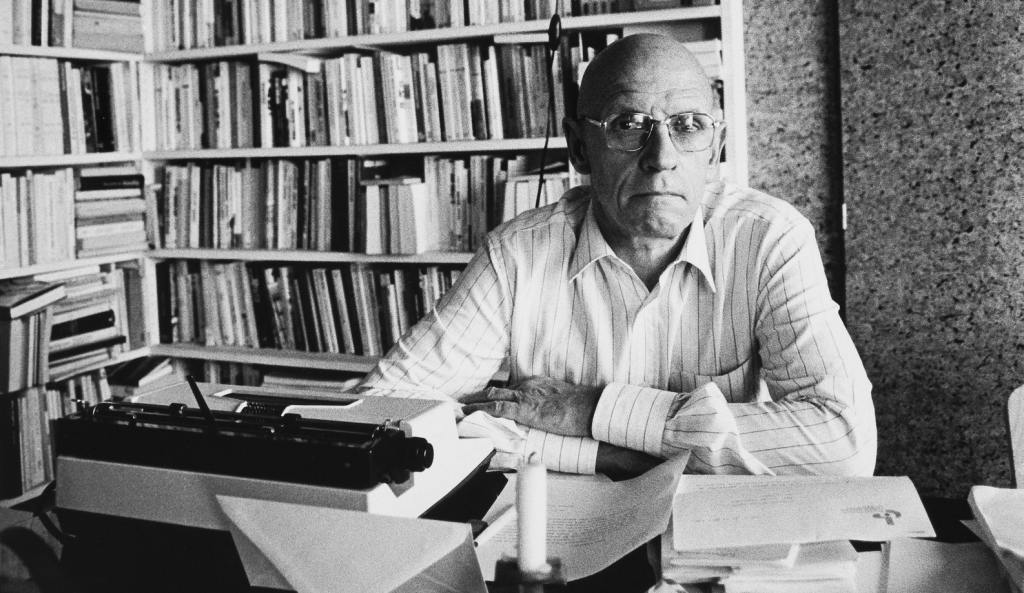
El blog de Artillería Inmanente traduce esta vez el segundo de los capítulos (de un total de tres: «I. La formación de una nueva experiencia», «II. Ser virgen», que aquí se publicará completo, y «III. Estar casado») del cuarto volumen inédito de la Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Continuaremos traduciendo poco a poco lo que nos sea posible de Las confesiones de la carne (Les aveux de la chair), título de este cuarto volumen póstumo que apareció en febrero de 2018, con una edición de Frédéric Gros, en ediciones Gallimard (París, Francia).
El índice completo de este libro puede consultarse aquí (todo el texto entre corchetes fue dispuesto únicamente por el editor).
Es conocida la importancia, en el siglo IV, de los textos consagrados a la virginidad. Entre los cristianos de Oriente, tenemos el tratado Sobre la verdadera integridad en la virginidad de Basilio de Ancira, aquel de Gregorio de Nisa Sobre la virginidad, varios textos de Juan Crisóstomo —De la virginidad, De las cohabitaciones sospechosas, Cómo observar la virginidad—, la séptima Homilía de Eusebio de Emesa, y la Exhortación que Evagrio Póntico dirige a una virgen; a lo que podemos agregar, entre muchos otros textos, un tratado atribuido a Atanasio, poemas de Gregorio Nacianceno, o incluso una Homilía dirigida al padre de familia, cuyo autor permanece desconocido.[1] Entre los latinos, hay que contar sobre todo a san Ambrosio (De virginibus, De virginitate, De institutione virginis, De exhortatione virginitatis, De lapsu virginis consecratae), san Jerónimo (Adversus Helvidium, Adversus Jovinianum, la carta a Eustoquio), y san Agustín (De continentia, De sancta virginitate).
Esta multiplicidad de textos no significa la aparición en esta época de un imperativo o de una práctica de abstención total y definitiva de relaciones sexuales. De hecho, es posible atestiguar la valorización de la virginidad bastantes años antes, según una tradición que se refiere a ese famoso texto de la primera Epístola a los corintios (7, 1) que estará, por cerca de dos milenios, en el centro de todas las discusiones: «Lo correcto es que el hombre no toque a la mujer». De esta renuncia voluntaria tenemos muchos testimonios. Unos provienen de los cristianos mismos. Atenágoras dice: «Cada uno de nosotros conserve la única mujer que ha esposado […]. Pero es posible encontrar a muchos de nosotros, hombres y mujeres, que hasta la última vejez viven al margen del matrimonio a la espera de poder unirse ulteriormente a Dios. Si es cierto que la virginidad está más cerca de Dios, pero si dejarse llevar por los pensamientos y los deseos nos aleja de él, entonces cuánto más descartaremos las acciones de las que incluso alejamos los pensamientos».2 Tertuliano evoca a muchos «eunucos voluntarios», a muchas «vírgenes casadas con Cristo»,3 hasta el punto que san [Ambrosio] podrá oponer a las siete vestales desafortunadas de la Roma pagana «el pueblo de la integridad», «la plebe del pudor», y toda «la asamblea de la virginidad»:4 multitud que, [dice san Cipriano], manifiesta ampliamente la fecundidad de la Iglesia-madre.5 Pero también existen los testimonios externos. Resulta interesante aquel de Galiano en la medida en que, tras ser testigo de este hecho, no ve nada realmente nuevo aquí; a lo mucho se sorprende de que un número tan grande de personas pueda practicar una abstinencia que hasta entonces era más bien la obra de filósofos auténticos: «Los cristianos cumplen una conducta digna de verdaderos filósofos: vemos en efecto que desprecian la muerte y que, impulsados por ciertos pudores, consideran que las acciones de la carne son horrorosas. Hay entre ellos hombres y mujeres que, durante toda la vida, se abstienen del acto conyugal. Hay también quienes, en el gobierno y el dominio del alma, son llevados tan lejos como los verdaderos filósofos».6
Por tanto, la virginidad o la continencia definitiva aparecen en el siglo II como una práctica expandida entre los cristianos, pero sin que haya aquí, aparentemente, nada que sea específico: la extensión a lo sumo de un tipo de comportamiento ya conocido, al menos en su forma exterior, y ya valorizado. Recordemos que las grandes prohibiciones que citan los textos de los Padres apostólicos o de los Apologetas son aquellas mismas de la moral pagana: adulterio, fornicación, corrupción de menores.7 Vemos pues que el cristianismo parece llevar a cabo, en el curso de su primer siglo de existencia, el mismo sistema de moral sexual que la cultura antigua que lo precede o lo rodea: mismas faltas sexuales, condenables entre todos, misma recomendación «elitista», y sólo para algunos, de la abstinencia total.
La historia de la práctica de la virginidad, en los dos primeros siglos del cristianismo, no consiste simplemente en la extensión de una recomendación «filosófica» de la abstinencia. De hecho, la práctica cristiana tuvo que decidirse entre dos tipos de conducta. En lo que respecta a la sabiduría pagana, le dio otro significado al principio de continencia. Le fijó otros efectos u otras promesas, le dio también otra extensión, y sobre todo otros instrumentos. Pero también tuvo que desprenderse de una tendencia que estaba presente en el cristianismo mismo, y que era reactivada sin cesar por la tentación dualista: aquello que se llamó el encratismo. Esta tendencia, que prohíbe cualquier relación sexual a todos los cristianos como una condición indispensable para su salvación, estuvo, con intensidades variables y bajo formas diferentes, constantemente presente en los primeros siglos cristianos. Comenzaron a tomar, con Taciano y Julio Casiano, la apariencia de una secta, a constituir uno de los rasgos fundamentales de ciertas herejías (así en la gnosis de Marción o entre los maniqueos), a marcar la práctica de algunas comunidades como lo demuestran la segunda Epístola, apócrifa, de Clemente a los corintios o incluso los reproches dirigidos, según Eusebio, a Pinito, obispo de Cnosos, quien, sin tener en cuenta «la debilidad de los más», quería imponer «a los hermanos la carga pesada de la castidad»;[8] o incluso constituir la línea de pendiente de pensamientos por lo demás reconocidos como ortodoxos: testigo de esto es el escándalo y los debates suscitados por el Adversus Jovinianum de san Jerónimo. Ahora bien, en la crítica del encratismo no se trataba de saber si la virginidad debía ser, o no, una ley impuesta a cualquiera que quisiera conseguir su salvación, sino, puesto que el rechazo de toda relación sexual no era una ley incondicional, se trataba de determinar qué experiencia privilegiada, relativamente «rara» y positiva, tenía que ser la virginidad.
Así pues, hay que señalar dos cosas importantes. Lo que el pensamiento cristiano va a elaborar, hasta los siglos V y VI, lo que va a ser el mayor punto de la reflexión y el lugar de las transformaciones, no es la tabla de las grandes prohibiciones, sino la cuestión de la virginidad (y, lo veremos más tarde, la economía interna del matrimonio). Las prohibiciones esenciales siguen siendo lo que son: es bastante más tarde cuando se verá que su sistema se redistribuye, con la aparición de vastos dominios como el del incesto, la bestialidad, la «contra natura». Pero durante los primeros siglos, la cuestión teórica al igual que la práctica concernirán al valor y el sentido que hay que dar a una abstención rigurosa y definitiva de cualquier relación sexual (y hasta lo que puede ser pensar en ella y desearla). Pero, por otra parte, esta cuestión de la virginidad no debe ser considerada como un simple principio de abstención, que completaría de algún modo las prohibiciones particulares mediante una recomendación general de continencia. No hay que comprender la pasión de exaltar y recomendar la virginidad como una extensión de las viejas prohibiciones en el dominio general de las relaciones sexuales: una especie de transición al límite que prohibiría no solamente esto, eso o aquello, sino, a final de cuentas, todo. La valorización de la virginidad, entre la abstinencia parcialmente recomendada por algunos sabios de la Antigüedad y la continencia rigurosa de los encratistas, poco a poco dio lugar a la definición de toda una relación del individuo consigo mismo, con su pensamiento, con su alma y con su cuerpo. En resumen, la prohibición del adulterio o de la corrupción de menores por un lado, y por el otro la recomendación de la virginidad, no son entre sí una prolongación. Ambas son disimétricas y de naturaleza diferente. Ahora bien, es en la elaboración de ésta, y no en el reforzamiento de aquélla, donde se formó la concepción cristiana de la carne.
Digamos con una palabra que, al lado de un código moral de prohibiciones sexuales que permaneció más o menos estable, se desarrolló, de una manera completamente distinta, una práctica singular: la de la virginidad.
1 [Dom David Amand y M.-Ch. Moons, «Une curieuse homélie grecque inédite sur la Virginité», Revue bénédictine, 63, 1953, pp. 18-69].
2 Atenágoras, Legatio, cap. XXXIII.
3 Tertuliano, De resurrectione carnis, LXI.
4 San [Ambrosio], carta 18 (ad Valentianum).
5 San Cipriano, De habitu virginum, 3.
6 [Galiano, Liber de sententiis politiae platonicae], citado par Adolf Von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1906, [libro II, cap. V].
7 Así en la Didakhê: «No matarás, no cometerás adulterio, no corromperás menores, no cometerás fornicación, no robarás» (II, 2). Epístola del Pseudo-Barnabé: «No cometas mi fornicación ni adulterio; no corromperás a los menores» (XIX, 4).
8 [Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, IV, 23, 7].
[I]
[VIRGINIDAD Y CONTINENCIA]
Conocemos relativamente pocas cosas sobre la forma y el contenido de esta práctica antes del siglo IV. Conocemos su extensión. Conocemos también que no asumía una forma institucional por votos ni en una existencia de tipo monástico. En cambio, existían, sobre todo entre las mujeres, círculos que se dedicaban a una vida religiosa particularmente intensa y rechazaban el matrimonio, o, en los casos de las viudas, una segunda boda. Pero ocurría también que, más o menos impulsadas por sus familias,1 algunas jovencitas llevan una vida de virginidad en medio de sus padres. Ésta es sin duda la razón por la cual los documentos de los que se dispone para el siglo III conciernen sobre todo a la virginidad de las mujeres y presentan dos situaciones: la jovencita en su casa y el círculo de las vírgenes.
Es a propósito de dos textos de este género donde yo me detendré. Uno es latino, concierne a la vida de una virgen en medio de su familia, es breve y proporciona en lo esencial recomendaciones prácticas. Otro es griego, pone en escena a un grupo imaginario de mujeres que cantan entre ellas las virtudes de su virginidad. Se trata del primer testimonio desarrollado de una mística cristiana de la virginidad. Mientras que el primer texto, escrito por san Cipriano, data de la primera mitad del siglo III, se estima que El Banquete de Metodio de Olimpia fue escrito hacia el año 271. Veremos que, por su contenido, hace bisagra con los grandes textos del siglo IV.
El De habitu virginum de san Cipriano constituye, para la cristiandad de la primera mitad del siglo III, el tratado más amplio consagrado a la práctica de la virginidad. Ciertamente, Tertuliano había abordado en bastantes ocasiones el tema de la virginidad, pero sus diferentes textos tratan siempre de un aspecto particular: ropa tradicional de los jóvenes y las mujeres casadas en el De virginibus velandis; problema del segundo matrimonio de las viudas en el tratado Ad uxorem y de los viudos en la Exhortatio ad castitatem; penitencia y reintegración de los adulterios en el De pudicitia escrito en la época emergente. Podremos constatarlo, muchas de las ideas desarrolladas por Tertuliano las encontraremos más tarde: así, el tema de los esponsales con Cristo, o de la virginidad como condición de acercamiento a las realidades espirituales.2 Pero hace falta recordar su reticencia a conceder a la virginidad, stricto sensu, un estatuto particular. El pequeño tratado sobre El velo de las vírgenes es, desde este punto de vista, significativo. La tesis es que las vírgenes, al igual que las mujeres casadas, deben portar el velo. Para esto hay tres series de argumentos. Unos se apoyan en la Escritura: es como mujer que Eva fue creada; es del seno de una mujer que el Salvador debía nacer; es como mujeres que las «hijas de los hombres» han seducido a los ángeles. Otros argumentos, más singulares y que no se encontrarán en los tratados ulteriores de virginidad, son extraídos de la naturaleza: después de haber mostrado según la Escritura que la mujer es mujer antes de ser virgen, Tertuliano, en efecto, explica que toda virgen se vuelve mujer espontáneamente y antes incluso del matrimonio. Se vuelve tal por la consciencia que toma de sí misma como mujer, por el hecho de que se vuelve un objeto para «la concupiscencia de los hombres», y que puede «someterse al matrimonio»: deja de ser virgen «desde el momento en que ya no puede serlo»; por el hecho de que la corrupción entra en los ojos y el corazón; «la pretendida virgen ya está casada: su espíritu lo está por la espera, su carne por la transformación»; por último, por el movimiento mismo de la naturaleza: desarrollo del cuerpo, cambio de voz, y tributo mensual: «Nieguen pues que sea mujer quien sufre los accidentes de la mujer».3 Finalmente, la última serie de argumentos es tomada por Tertuliano de las exigencias de la disciplina: las mujeres casadas deben estar protegidas contra los peligros que las rodean. El velo asegura y simboliza esta proyección. Pero ¿la virginidad no debe también ser protegida contra los ataques de la tentación, contra las lanzas de los escándalos, contra las sospechas, los murmullos, la envidia?4
La Exhortación a la castidad, texto dirigido por Tertuliano a un hermano después de su viudez, parece, por el contrario, reabsorber en la virginidad un conjunto de conductas o de estatutos diferentes. Pero de hecho, aquí también, la virginidad en sentido estricto no queda aislada como un modo de vida o una experiencia particular. La virginidad en general se define como «santificación», esta santificación como voluntad de Dios, y lo que quiere esta voluntad es que, creados a su imagen, nosotros nos parezcamos a ella. Así pues, existen tres grados de virginidad: aquel del que estamos dotados en el nacimiento y que, si la conservamos, nos permite ignorar aquello de lo que más tarde desearemos liberarnos; aquel que se recibe del segundo nacimiento en el bautismo y que se practica ya sea en el matrimonio, ya sea en la viudez; por último aquel que Tertuliano llama «monogamia» y que, después de la interrupción del matrimonio, renuncia por esta razón al sexo. A cada uno de estos tres grados Tertuliano atribuye una cualidad específica. Felicitas para el primero; virtus para el segundo; y para el tercero hay que agregar a esta misma virtus la modestia.5 Ahora bien, el sentido que hay que dar a estas calificaciones y a su jerarquía se esclarece con un pasaje de El velo de las vírgenes.6 Tertuliano se pregunta aquí si «la continencia no predomina sobre la virginidad»; continencia practicada en la viudez o ejercida de común acuerdo en el matrimonio. Del lado de la virginidad, la gracia que uno recibe; del lado de la continencia, la virtud. Aquí, dificultad del combate contra la concupiscencia; allá, facilidad de no desear lo que uno ignora.
Vemos las dos tendencias que se desprenden de estos textos: por un lado, dar a la abstención de relaciones sexuales un valor general, como medio para acercase a una existencia santificada, preludio en tal momento donde la carne resucitada no conocerá ya la diferencia de los sexos;7 y, en el marco general de esta abstención, no acordar un estatuto privilegiado o una posición preeminente a la virginidad en sentido estricto, incluso si se indica su lugar y su especificidad. Lo que atraviesa tales textos de Tertuliano es, de hecho, una moral rigurosa de la continencia, mucho más que una valorización espiritual de la virginidad. Se puede incluso reconocer aquí la resistencia a toda práctica que daría sentido y estatuto particular a la virginidad de las mujeres.8
Escrito a mitades del siglo III, el De habitu virginum se dirige en cambio a mujeres que tienen y deben tener el estatuto y la conducta de las vírgenes, sin que se trate por ello de cualquier cosa [que se asemeje a] una institución monástica. Se trata de una categoría de fieles suficientemente especificadas para que uno se dirija a ellas en cuanto tales9 y suficientemente avanzadas en la santidad para que Cipriano les pida acordarse de los demás (entre los cuales, él mismo está incluido), en el momento en que el honor vuelva a ellos.10 Ni elogio de la virginidad en general, ni censura de lo que ocurre, el texto se presenta, en forma de una exhortación, como un tratado práctico: ¿cuál debe ser la celebración de las vírgenes? De un modo tentativo, se abre con un elogio de la disciplina en general, más precisamente con una fórmula que retoma aquella, tantas veces repetida, de Tito Livio.11 Con una variante, sin embargo. «Disciplina, guardiana de debilidad», decía el historiador romano; «disciplina, guardiana de la esperanza», responde Cipriano, quien marca claramente la función positiva de la disciplina en el ascenso hasta las recompensas divinas: «Guardiana de la esperanza, amarra de la fe, guía del camino salvador, alimento de las buenas disposiciones, ama de coraje, es ella la que hace conservarse en Cristo y vivir atado a Dios».12
Cipriano define la virginidad en su relación con la purificación del bautismo. Ésta hace de nosotros, de nuestro cuerpo y de sus miembros, el templo de Dios. Por tanto, estamos obligados a velar para que nada impuro ni siquiera profano pueda penetrar en este lugar santificado. Nos corresponde ser, de algún modo, sus sacerdotes: tarea que se impone a todos, «hombres y mujeres, niños y niñas, sin diferencia de edad ni de sexo».13 Ahora bien, con respecto a esta obligación general, la virginidad ocupa un lugar privilegiado. Mucho más claramente que Tertuliano, Cipriano aísla el estado de virginidad, lo rodea de alabanzas singulares y hace que desempeñe un papel que le es propio. «Flor del germen de la Iglesia, honor y ornamento de la gracia espiritual, afortunada disposición, obra intacta e incorrupta…».14 Si la virginidad ocupa para Cipriano un lugar tan eminente, esto es así por dos razones. Conserva intacta la purificación efectuada por el agua del bautismo. Prolonga y completa lo que ocurrió en dicho momento, cuando el neófito despojó al hombre viejo. La renuncia de la virgen fue más total que las demás, ya que hizo morir en sí «todos los deseos de la carne».15 Conservando a lo largo de su vida esta pureza intacta, la virgen comienza desde aquí, en este mundo, la existencia que será reservada, después de su muerte, a aquellos que serán salvados: la vida incorruptible. «Ustedes han comenzado ya a ser lo que nosotros seremos un día. Ustedes poseen desde este mundo la gloria de la resurrección y pasan por el siglo sin mancharse con la corrupción del siglo. Cuando ustedes se conservan castas y vírgenes, son iguales a los ángeles de Dios».16 Así, desde el bautismo hasta la resurrección, la virginidad pasa a través de la vida sin ser tocada por sus manchas. Es a la vez lo más cercano al estado de nacimiento —a aquel en que se encuentra el alma cuando nace en la existencia cristiana— y lo más cercano a lo que será la otra vida en la gloria de la resurrección. Su privilegio de pureza es también un privilegio con respecto al mundo y con respecto al tiempo: ella está ya, de una cierta manera, más allá. En la existencia de las vírgenes, la pureza inicial y la incorruptibilidad final se unen.17
Esta vida preciosa es representada por Cipriano a la vez como frágil —está expuesta a los ataques del demonio—18 y como difícil —difícil ascenso, sudor y pena—: «A quien persevera, la inmortalidad le es dada, la vida perpetua le es ofrecida, y el Señor le promete su reino».19 Así pues, requiere ayuda, aliento, advertencias, exhortaciones.20 Cipriano no evoca nada similar a una dirección sistemática. Lo que él propone no es manifiestamente una regla de vida. Indica solamente que él habla como un padre.21 Pero subraya también que la virginidad no podría consistir únicamente en una integridad del cuerpo.22 Ahora bien, el contenido del texto puede sorprender. Las recomendaciones dadas se presentan en varios conjuntos sucesivos: el primero concierne a la riqueza (a la única riqueza real que es en Dios, no preferir la riqueza de los adornos, los ornamentos, los vestidos suntuosos); el segundo concierne a los cuidados del cuerpo y a la vanidad; el tercero concierne a los baños, y a los lugares que no hay que frecuentar. Por lo tanto, a lo que estos preceptos se refieren es en suma, y el texto lo dice expresamente, a «celebración», «cuidados», «ornamentos».23
Pero la insistencia más o menos exclusiva sobre estos temas se explica fácilmente a través de la concepción general que Cipriano tiene del estado de virginidad. Si consiste, en efecto, en el mantenimiento de la pureza bautismal hasta la incorruptibilidad del otro mundo, el principio que hay que seguir es el de conservar este estado, fuera de todo contacto, tal como era en el origen, tal como tendrá que ser en el fin de los tiempos. Una serie de expresiones diseminadas en el texto debe concentrar la atención: «No temas —dice Cipriano a la virgen— ser tal como eres, por miedo a que el día de la resurrección tu creador [artifex tutus] no te reconozca»;24 o incluso: «sean tal como Dios su creador los ha creado; sean tal como la mano del Padre les ha instituido; que permanezca en ustedes el rostro incorruptible»;25 o por último: «Sigan siendo lo que ustedes han comenzado siendo, sigan siendo lo que ustedes serán».26 Por lo tanto, para la virgen se trata esencialmente de conservar esta semejanza que es el sello de la Creación, al que el pecado había borrado y que el bautismo ha restablecido. El estado de virginidad debe ser despojado de todos estos «ornamentos», «adornos» y cuidados por los cuales la creatura, falsificando la obra de Dios, trata de ocultarla. Tal como salió de la mano que la modeló, tal como será «reconocida» en el día final, así es como debe vivir la virgen. Ella debe ser, en este mundo, la manifestación y la afirmación de tal estado. De aquí la recomendación de san Cipriano, que de ninguna manera es divergente con el conjunto del texto, es más bien su punto central: «Una virgen no debe ser únicamente tal, hay que comprender y creer que lo es. Nadie, al ver a una virgen, debe dudar de lo que ella es».27 Al renunciar a todos los destellos falsos que pueden dar riqueza, ornamentos y cuidados, la vida de una virgen debe hacer estallar a los ojos de todos aquello que ella es: la figura incorrupta que no sale de la mano del Creador más que para volver a ella, tal como es, es decir, tal como Él la hizo.
No hay que equivocarse en esto: en este breve conjunto de consejos dirigidos a vírgenes —consejos a primera vista bastante superficiales—, en estos simples preceptos de «celebración», hay que ver el testimonio de la importancia particular que se reconoce a la virginidad femenina; el sentido espiritual que es acordado a la virginidad entendida como integridad total de la existencia, y no ya simplemente como continencia rigurosa; por último, el valor que se le da como forma absolutamente privilegiada de relación con Dios. Significados muy implícitos sin duda, pero que dan cuenta precisamente de lo que puede haber de sucinto y de aparentemente inesencial en las recomendaciones prácticas de san Cipriano.
El Banquete de Metodio de Olimpia no introdujo en el pensamiento cristiano el tema de la virginidad; tampoco fue él quien señaló las primeras diferencias entre esta virginidad y la continencia pagana. Pero este diálogo constituye, a finales del siglo III, la primera gran elaboración de una concepción sistemática y desarrollada de la virginidad. Atestigua, bastante antes del desarrollo de las instituciones monásticas, la existencia de una práctica colectiva, al menos en los círculos de mujeres, y da testimonio del altísimo valor espiritual que se le atribuía. Ciertamente, no se encuentra en este texto la descripción de estos métodos y procedimientos sobre los cuales los autores del siglo IV —de Basilio de Ancira a Juan Crisóstomo, y de Ambrosio a Casiano— insistirán para mostrar cómo puede guardarse una rigurosa pureza del cuerpo y del alma, del pensamiento y del corazón, y que constituirán lo que puede llamarse una tecnología de la virginidad. Pero en la inflexión de la espiritualidad alejandrina y neoplatónica del siglo III y de las formas del ascetismo institucional del IV, él formula algunos de los temas fundamentales de la práctica positiva de la virginidad. La forma literaria de El Banquete permite la yuxtaposición de varios discursos, pero también su sucesión en un movimiento continuo y ascendente, y la indicación del momento decisivo para la designación de un «vencedor», de tal modo que se puede reparar a través de la unidad flexible de este diálogo la diversidad de los puntos de vista y la existencia de una línea de fuerza. Ya que, a pesar de muchas repeticiones, se trata de algo distinto a la simple sucesión de homilías que exhortan a unos y otros a la castidad.
En el primer discurso, sostenido por Marcela, la virginidad se vincula a un triple movimiento de ascenso. Un ascenso personal primero, que es descrito con un estilo rigurosamente platónico: la virginidad hace subir «hacia las alturas» al carro de las almas, «hasta que, escapando de su peso, saltan más allá del mundo» y se elevan «sobre la bóveda celeste»;28 al término de este acenso, la contemplación de lo Incorruptible es dada al alma. Un ascenso histórico que, desde el origen de los tiempos, hace acceder a la humanidad más cerca de los cielos: ésta es la serie de los usos y las leyes; cuando el mundo estaba vacío y hacía falta llenarlo, los hombres «esposaban a su propia hermana» hasta que Abraham «recibió la circuncisión», la cual muestra que hay que suprimir la carne propia; después los hombres tuvieron múltiples mujeres, hasta que se les dijo que eran «sementales en celo» y que «la fuente de su agua» no debía pertenecer más que a cada uno de ellos; después aprendieron la continencia, y finalmente, ahora, la virginidad, «enseñanza suprema y culminante» que les hace despreciar la carne y descansar en «el refugio sereno de la incorruptibilidad».29 Por último, el discurso de Marcela evoca, en la economía histórico-teológica de la salvación, la ruptura que separa los dos últimos momentos de la serie anteriormente descrita. Antes de Cristo, Dios, casi como un padre que confía a sus hijos a pedagogos cada vez más severos, los había conducido hasta la continencia. Pero para pasar a la virginidad, que nos permite, a nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios, asemejarnos a él y llevar esta semejanza a su culminación, hizo falta la Encarnación, hizo falta que el Verbo adquiriera la carne humana y que nos fuera así propuesto «un modelo de vida que sea divino».30 El primer discurso de El Banquete teje por tanto, en una figura única de ascenso, los tres movimientos (gracia de la salvación, transformación progresiva de la ley, esfuerzo individual de ascenso) que sitúan la virginidad —y la virginidad cristiana, bastante distinta de la continencia— en esta cumbre de la perfección donde el hombre se acerca lo más cerca posible a la semejanza con Dios.
Los discursos segundo y tercero, aquellos de Teófila y de Talía, se hacen uno respecto al otro y constituyen una discusión a propósito del valor del matrimonio. Pero se está muy lejos, en la forma y en el contenido, del debate antiguo ei gameton [hay que casarse]. Teófila habla del valor del matrimonio, al mismo tiempo que acepta la idea de que el hombre se eleva por grados hacia la virginidad. Pero ocurre que, para ella, no ha llegado aún la hora «en que la luz habrá sido definitivamente separada de las tinieblas»; el número de hombres no se alcanza aún. Incluso si es menos precioso que la virginidad, el matrimonio es útil y debe ser practicado aún. Pero al ser observado de cerca, este derecho del matrimonio no es únicamente una concesión a falta de algo mejor y como solución a la espera. Los argumentos que Metodio pone en boca de Talía dan un significado completamente positivo al matrimonio: estamos aún, dice, bajo el signo del «Crezcan y multiplíquense». Ahora bien, en esta multiplicación, que hace nacer la carne de la carne, hay que ver un acto de creación, de demiurgia.31 El texto de Metodio subraya sucesivamente tres aspectos de esta demiurgia. Procreación del cuerpo por el cuerpo: es de cada uno de los miembros del hombre de donde se forma el semen «espumoso y grumoso» que va a hacer fecundar el campo femenino.32 Pero también colaboración del hombre con Dios, según el modelo de Adán que «ofrece su costilla al divino creador para que la utilice». Por último, actividad de Dios en el cuerpo mismo, como lo explica Teófila en la larga comparación del cuerpo humano con el taller en cuyo centro trabaja el divino modelador, formando los embriones, como si se tratara de cera, «a partir de algunas gotas ínfimas de semen», y elaborando así «la imagen, completamente razonable y dotada de alma, de que nosotros somos de Él». En la formación del embrión, en su gestación, en el desarrollo también del niño después de su nacimiento, Dios desempeña el papel del obrero supremo. «Ho aristotekhnas».33
Se reconocen aquí fácilmente temas cercanos a aquellos que estaban desarrollados en El Pedagogo de Clemente de Alejandría.34 En la procreación era descrita la conjunción de la potencia del Creador con la acción de la creatura. ¿Podemos asignar una influencia directa de Clemente sobre el autor de El Banquete? En estos momentos ésa no es la cuestión. Sea como sea, estos temas que hacen entrar en escena una teología de la Creación, a través de consideraciones médicas inspiradas más o menos directamente de los estoicos, eran sin duda corrientes en el siglo III. Es interesante verlas aparecer en ese inicio de El Banquete: en el discurso de Teófila que ciertamente no será más descalificado que alguno de aquellos que serán sostenidos por esa tropa de santas mujeres;35 pero que está destinado a ser «superado» por un movimiento ascendente que el discurso siguiente de Talía entabla al proponer no continuar en el sentido inmediato del relato del Génesis.
El discurso de Talía se confronta con aquel de Teófila, del mismo modo que la interpretación espiritual con aquella que es sólo literal. No es que ésta sea considerada como falsa,36 pero no podría ser suficiente ya que el texto de la Biblia presenta algo más que el simple «arquetipo del comercio entre los dos sexos»;37 y sobre todo porque, si se tiene razón de ver en el relato del Génesis los «decretos inmutables de Dios [que] aseguran armoniosamente el gobierno perfecto del mundo» —y lo aseguran todavía hoy—, no hay que olvidar que hemos entrado ahora en otra edad del mundo donde las leyes antiguas de la naturaleza han sido reemplazadas por otra disposición.38
Es el texto de esta nueva disposición lo que hay que seguir. Metodio lo encuentra en la primera Epístola a los corintios. A partir de él hay que interpretar el Génesis. Pero Metodio rechaza ver en la relación entre Adán y Eva el anuncio simple o incluso el modelo de lo que es ahora la unión de Cristo con la Iglesia.39 Quiere ver en la Encarnación una verdadera re-Creación, una remodelación de Adán. Éste no estaba aún «seco» ni «duro» cuando, saliendo de las manos de aquel que lo había modelado, encontró el pecado que escurrió en él y y le hizo perder su forma. Dios lo modeló entonces de nuevo, lo depositó en el seno de una virgen y lo unió al Verbo. Cristo retomó así y asumió a Adán. Pero por esto mismo, el orden de la corrupción se abolió, la forma de las uniones y de los partos se renovó: «El Señor, que es la Incorruptibilidad victoriosa de la muerte, hizo sonar para la carne el cántico de alegría de la resurrección, sin permitir que se presentara de nuevo al poder de la corrupción».40
Metodio retoma entonces el texto del Génesis del que había propuesto en el discurso precedente una interpretación literal, y en calidad de naturalista. Y lo invocó en el campo de los significados espirituales, en primer lugar en el plano colectivo de la Iglesia con Cristo, y después en el plano individual de un justo entre los justos; san Pablo, que se encuentra, por tanto, de este modo retomado en la interpretación de la que él fue fundador. Hace pues «rebotar» en Cristo lo que había sido dicho a propósito de Adán. Los términos del análisis son importantes: marcan, no el borramiento de lo que había mostrado el orden de la naturaleza, sino su transposición. El sueño en el cual fue arrojado el primer hombre —ese éxtasis que prefiguraría, lo hemos visto, el goce del placer físico— se ha vuelto ahora la muerte voluntaria de Cristo, su Pasión (Pathos). La Iglesia fue hecha de su carne y de sus huesos y, esposa purificada por el bien, ella recibe en su seno «la semilla bienaventurada y espiritual».41 El éxtasis de Cristo se renueva sin cesar: cada vez que desciende de los cielos para abrazar a su esposa, se vacía y ofrece su costado para que nazcan todos aquellos que se bautizan.42 Pero lo que ocurre para la Iglesia en su conjunto ocurre para el alma de los más perfectos que es fecundada por Cristo, de quien ella es su esposa virgen. San Pablo recibe así «en su seno la semilla de la vida», tuvo «los dolores del parto» y «engendró» a nuevos cristianos.43
Con respecto a estas uniones y a esta fecundidad que son la forma espiritual de la virginidad, el matrimonio no es ya, por tanto, esa necesidad de la naturaleza de la cual había hablado el discurso precedente refiriéndose a la necesidad de poblar el mundo. El «Crezcan y multiplíquense» tiene ahora otro significado.44 Y si el matrimonio tiene un lugar es como una concesión hecha a aquellos que son demasiado débiles: pensemos por ejemplo en enfermos a los que habría que dar alimento, incluso cuando ha llegado el día del ayuno. Dejémoslo pues a los débiles. Lo cual quiere decir, concluye Metodio, siempre de acuerdo con la Epístola a los corintios, que la virginidad no podría ser obligatoria: «aquel que es capaz de “conservar su” carne “virgen” y pone en ella su honor “hace mejor”; mientras que aquel que no lo puede, y que “consagra al matrimonio” legítimo libre de fraudes ignominiosos, “hace” solamente “bien”».45
Así, los tres primeros discursos de El Banquete fundan desde una perspectiva histórico-teológica el tiempo de la virginidad: se trata ni más ni menos que de una edad del mundo inaugurada por la reanudación del acto creador inicial en la Encarnación. La virginidad así comprendida es pues algo bastante distinto a una prohibición que concierne a tal aspecto del comportamiento humano. Figura fundamental en la relación entre Dios y creatura, ella está constituida por la restauración salvadora de una relación primera que se encuentra ahora transpuesta en el orden de los actos, las procreaciones, los parentescos y los vínculos espirituales. Puede considerarse que los cuatro discursos siguientes forman esta vez algo así como un conjunto: cantan esta edad nueva, lo que atañe a la existencia humana (son los discursos de Teopatra y de Talusa), y después lo que atañe a las recompensas divinas (discursos sexto y séptimo de Águeda y de Procila); siguen el camino de la virginidad, desde el alma que la practica hasta la salvación que la corona. A lo cual Metodio lo llama el retorno hacia el paraíso.46
La intervención de Teopatra, la cuarta oradora, introduce la importante noción de pureza, hagneia. Importante en la medida en que se distingue de la de virginidad. En efecto, con respecto al sentido histórico-teológico que anteriormente fue fijado de la virginidad, la pureza es su forma humana: el modo de existencia de las creaturas que han elegido el camino de la salvación cuando el tiempo de la virginidad ha venido con el Salvador. Pero con respecto al sentido tradicional de la integridad física, la pureza tiene un significado evidentemente más amplio. Hay que concebirla en primer lugar no como el simple resultado de una abstinencia voluntaria: ella proviene de arriba. Es un don de Dios, que ofrece así al hombre la posibilidad de protegerse contra la corrupción: «Dios se apiadó de nuestra situación; viéndonos incapaces de soportarla y de recuperarnos de ella, nos envió desde arriba en el cielo el mejor y el más glorioso de los salvamentos, la pureza».47 Tesoro de pureza que el hombre debe a cambio cultivar y «ejercer de un modo completamente particular».48 Es necesario practicar esta pureza no en una edad particular de la vida, sino a lo largo de toda la existencia; desde la primera a la tercera edad: «Es bueno agachar la cabeza realmente desde la infancia bajo las direcciones divinas».49 Es necesario practicarla también en todo el ser propio, tanto en el cuerpo como en el alma, tanto en el orden de las relaciones sexuales como en aquel de todas las demás aberraciones.50 Es necesario, por último, practicarla no como una simple abstención del mal, sino como un vínculo positivo con Dios: una manera de consagrarse a él.51 Así Talusa describe la virginidad como un sello colocado en el cuerpo y el alma: en la boca, que se abstiene de toda palabra vana para cantar ya únicamente himnos a Dios; en las miradas que se desvían de «los encantos corporales» y «los espectáculos indecentes» para girarse hacia las cosas de arriba; en las manos que dejan caer los intercambios bajos; en los pies que no deambulan ya, sino que corren recto bajo el mando. En el pensamiento, por último: «No abrigo ninguna idea vil, ningún cálculo que sea de este mundo […]. Medito día y noche la ley del Señor».52
Llega entonces el momento de la recompensa. Es, desde esta vía, la transformación de las almas que revisten «la Belleza inengendrada e incorporal […], que está exenta de vicisitudes, envejecimientos, faltas».[53] Pueden volverse en este mundo el templo del Señor; pero están dispuestas también para el momento en que Cristo volverá: «nuestras almas, con nuestros cuerpos que éstas recubrieron, irán por encima de las nubes al encuentro de Cristo, sosteniendo sus lámparas […], como estrellas que resplandecen el destello de su esplendor».54 Y en el cielo, explica Procila al comentar el Cantar de los Cantares, Cristo recibirá a sus prometidas: «¿La prometida no debe ser inseparable de aquel que la ha buscado, y llevar su nombre? Pero ¿no debe encontrarse aún intacta e inmaculada, sellada como un jardín de Dios donde crecen todas las plantas embalsamadas de las delicias aromáticas del cielo, para que sólo Cristo penetre en él a fin de cosechar esas flores provenientes de semillas incorporales?».55
Los tres últimos discursos constituyen la cumbre del ascenso. El más importante es el octavo, aquel de Tecla; se llevará, por lo demás, lo mejor, a pesar de la excelencia de todos los demás. No hay que olvidar que Tecla era celebrada como la compañera de san Pablo, ni que las Acta Pauli et Theclae eran un texto al que se referían regularmente los encratistas y todos aquellos de los discípulos de Taciano que predicaban la abstención rigurosa de toda relación sexual. El recurso al personaje de Tecla marca, en Metodio, la voluntad de subrayar el carácter paulino de su propósito, y de retomar esta figura de la primera virgen-mártir en su elogio de la virginidad que no sea un precepto de una continencia absoluta e incondicionada. Se trata en suma de dejar a Tecla misma, modelo de las vírgenes cristianas invocada por el encratismo, la preocupación de descubrir otro sentido a la virginidad. En lo que respecta al hecho de que este discurso «capital» en el sentido estricto sea el octavo, la razón es fácil de determinar. La escatología de Metodio, en efecto, daba un significado bastante particular a la cifra ocho. Apoyándose en los siete días del Génesis, y en el calendario del Levítico, con los siete días de fiesta del séptimo mes, cuya observación es una ley permanente para todos los descendientes de Israel,59 Metodio estimaba que el mundo debía durar siete milenios: los cinco primeros eran aquellos de la sombra y de la Ley; el sexto, que corresponde a la creación del hombre, era aquel de la venida de Cristo; el séptimo aquel del Descanso, de la Resurrección y de la eternidad.57 En octava posición el discurso de Tecla corona todos los demás. Se encuentra como al final de los tiempos: descubre la Eternidad. Es la culminación y el fundamento de todo lo que fue dicho.
Él retoma, en términos más platónicos que nunca, la descripción ya hecha del movimiento de las almas que, si saben cuidarse de las inmundicias del mundo, ascienden hasta las esferas de lo Incorruptible. Tecla evoca las alas de las almas que, alimentadas de la savia de la pureza, «se vuelven más potentes» y cuyo impulso es tanto más ligero «que han tomado el hábito día tras día de volar lejos de las preocupaciones humanas».[58] Ella evoca también a «aquellos que han perdido sus alas y tropezado en los placeres» en que «se revuelcan»,59 incapaces de ningún parto honorable. A las almas que ascienden, Tecla, como aquellas que han hablado antes de ella, promete el acceso a la incorruptibilidad: ellas alcanzan «en el más allá del otro mundo de esta vida, ven de lejos lo que ninguna otra ha contemplado, las praderas mismas de la inmortalidad; ¡deslumbrantes, las bellezas de las que son ricas, las flores de las que están repletas!».[60] Y en este movimiento efectúan esta semejanza a Dios que la filosofía de inspiración platónica no dejaba de prometer a las almas que se liberaban del mundo de las apariencias. Metodio, dando a la virginidad este significado amplísimo de una existencia purificada y «completamente en lo alto»,61 ve aquí una equiparación a Dios. Parthenia = partheia.
Nada nuevo, pues, hasta aquí en el discurso de Tecla con respecto a las oradoras precedentes, incluso si la insistencia reiterada en los temas platónicos toma, en esta intervención más decisiva que las demás, un valor completamente particular.62 Sin embargo, una expresión debe ser retenida desde las primeras líneas. Se trata de la comparación, que era corriente pero cuyo uso filosófico era más estoico que platónico, de la vida con un teatro. Pero mientras que esta metáfora banal servía para designar en primer lugar las ilusiones fugitivas de la existencia o el carácter de comedia de una vida en la que somos simples actores cuyo papel está decidido de antemano,63 mientras que Plotino evoca como un puro espectáculo de teatro, con cambios de escenas y de vestuarios, gritos y lamentaciones, los asesinatos y las guerras, mientras que él habla del mundo como de una escena múltiple donde «el hombre exterior gime, se queja y cumple su papel»,64 Metodio, por su parte, habla del drama de la verdad:65 éste se libra en el ascenso hacia la realidad incorruptible. De aquí son expulsados aquellos que permanecen apegados al placer: toman parte hasta su término aquellos que buscan por el contrario «los bienes de los cielos». La virginidad es una condición, o más bien es, como forma general de existencia, la condición para que este drama de la verdad sea llevado hasta la Verdad misma. Antes que una comedia, es una liturgia donde las almas que han «vivido como vírgenes realmente fieles para Cristo» celebran su marcha hacia el cielo, cantan «las palabras de acogida», y las «conducen» hasta las praderas de la inmortalidad y les dan «el premio de su victoria».66 Entonces, todo aquello que entreveían, como en sueños, en forma de sombras, ahora lo ven, «bellezas maravillosas, resplandecientes, bienaventuradas»:67 la Justicia misma, la Continencia misma, el Amor mismo, y la Verdad y la Sabiduría. En suma, el octavo discurso —discurso corifeo— reitera el movimiento evocado por los discursos precedentes. Pero mientras que éstos prometían la incorruptibilidad, la inmortalidad, la felicidad eterna, lo que aquí se anuncia es la verdad: las vírgenes penetran hasta los tesoros y Dios, a cambio, las ilumina.
Así pues, es en este sentido como el discurso de Tecla culmina todos los demás. Pero también los funda en el sentido de que el tesoro de la verdad que va ahora a descubrir concierne a la virginidad misma. Es así sin duda como hay que comprender los dos desarrollos que constituyen el cuerpo del discurso de Tecla, y cuya presencia, en este punto, puede asombrar: una exégesis del Apocalipsis y de las consideraciones sobre el determinismo astral. En un caso, se trata de volver a aferrar la virginidad desde el punto de vista del fin de los tiempos y como forma de su cumplimiento; en el otro, de volverla a aferrar desde la cima del mundo y vista de algún modo a partir de las más altas esferas celestes.
El pasaje del Apocalipsis, comentado por Tecla, es aquel que describe «la gran señal aparecida en el Cielo»: la mujer encinta y con dolores de parto, rodeada de soles, y el dragón que precipita sobre la tierra una tercera parte de las estrellas. Una interpretación sin duda tradicional debía ver en esto la representación de la virgen, el nacimiento de Cristo, el combate de la serpiente contra la mujer y la promesa de su derrota ante Cristo.68 Metodio se opone duramente a esta exégesis.69 Hace valer, contra ella, una imposibilidad textual: el Apocalipsis habla del ascenso hacia el cielo, y por tanto lejos de los ataques de la serpiente, del niño que nace de la mujer. Ahora bien, Cristo bajó del cielo para combatir al Enemigo. También hace valer una regla de método: el Apocalipsis es un texto profético, no hay que relacionarlo con la Encarnación, la cual se produjo antes de que fuera escrito. Por tanto, sólo puede concernir «al presente y al futuro». En suma, Metodio sustituye la interpretación mediante el descenso pasado del Espíritu por una interpretación mediante el ascenso actual y futuro hacia Dios. De hecho, lo que propone en boca de Tecla no es una exégesis original. Propone en efecto ver en la mujer, ataviada como la novia a la que van a conducir hasta la cama del rey, una imagen de la Iglesia: lo cual era un tema corriente en el siglo III.70 El niño que nace de ella es entonces el alma del cristiano, que viene a la vida espiritual mediante el bautismo. Pero ¿por qué ese niño es representado como un varón? Porque los cristianos forman «un pueblo de hombres», porque han renunciado a las «pasiones afeminadas», porque se «virilizan mediante el fervor». Portan «la forma y la semejanza del Verbo», el cristiano verdadero nace en calidad de Cristo. Así pues, hay que descifrar este personaje de la mujer a punto de dar a luz como una imagen de la fecundidad virginal de la Iglesia pariendo almas cuyas virginidad es sellada por la señal de Cristo.71
En cuanto al dragón, es, de manera muy evidente, a Satán a quien hay que ver en él, Satán no el enemigo de Cristo, sino el enemigo de las almas, que busca sorprenderlas. Las siete cabezas que describe el Apocalipsis se oponen a las siete virtudes y los diez cuernos atacan los diez mandamientos: cuernos afilados del adulterio, de la mentira, de la avaricia, del robo, indica Metodio, quien, por lo demás, no continúa la enumeración. Por tanto, no hay que buscar, en este pasaje del Apocalipsis, la rememoración de la victoria de Cristo, sino, según un desciframiento parenético, una exhortación a la lucha: «No se asusten, pues, frente a los obstáculos y las calumnias de la Bestia; equípense valientemente para el combate, ejércitos del “casco de salvación”, con la armadura y las polainas: ustedes le causarán un pavor incalculable si se le enfrentan con mucha resolución y valentía, y soltará patadas, cuando vea a sus enemigos puestos en fila de batalla por aquel que es más Poderoso que ella».72
Vista desde el milenio, la edad de la virginidad es por tanto aquella del ascenso de las almas hacia el cielo incorruptible. La virginidad misma asume aquí dos aspectos: aquel de un parentesco espiritual en el cual la Iglesia tiene un papel central, virgen fecundada por el Señor, educa a almas vírgenes, que su virginidad eleva al cielo; aquel de un combate espiritual en el que el alma debe luchar contra los ataques incesantes del Enemigo. Esta misma edad del mundo, el último desarrollo del discurso de Tecla, permite verla desde una perspectiva de algún modo espacial: desde lo alto del mundo y de su orden. De hecho, Metodio plantea aquí una discusión cuyas estructuras y elementos son claramente filosóficos. Se trata de rechazar la opinión según la cual los astros fijarían el destino de los hombres. Dejemos de lado el problema de saber lo que se comprometía en este largo debate. Si éste tiene su lugar en este Banquete consagrado a la virginidad es porque permite a Metodio sostener que Dios no es responsable del mal, que él y todos los seres celestes que permanecen bajo la ley de su gobierno son «inalcanzables, y de lejos, por la perversidad y los comportamientos terrestres», que la existencia de las leyes que obligan y prohíben no es contradictoria (lo que sería el caso si el destino estuviera sellado una vez por todas), que existe una diferencia entre los justos y los injustos, «una brecha entre los estropeados y los temperados», que «el bien es enemigo del mal, y el mal diferente al bien»; que «la maldad es censurable» y que «Dios atesora y glorifica la virtud». Todos estos principios son recordados para que sea abierto un lugar, en el mundo en el que estamos, a la libertad, cuya ausencia anularía todo valor a la castidad: «Depende de nosotros cumplir el bien o el mal, y no de los astros; ya que hay en nosotros dos movimientos: el deseo natural de nuestra carne, y aquel de nuestra alma. Son diferentes; de ahí los nombres que los designan: virtud por un lado, perversidad por el otro».73 El parentesco espiritual y el combate del que Tecla hablaba en un desarrollo anterior pueden marcar sin duda ese tiempo de la virginidad, anunciado por la Escritura y definido para el resto de los milenios, no deja menos lugar a la libertad de los hombres y a la distinción, en términos de mérito, entre aquellos que Dios salvará y aquellos que se perderán.
Las dos últimas oradoras de El Banquete constituyen el acompañamiento de Tecla y de su gran discurso. La novena habla el lenguaje de la parénesis: exhortación del alma a prepararse para la fiesta que el séptimo milenio le promete. ¿Cómo «adornarse con los frutos de la virtud?» ¿Cómo «proteger su frente de los ramos de la pureza»? ¿Cómo «adornar su tabernáculo»? Para responder a estas preguntas, Metodio se refiere a un texto del Levítico.74 Tomar, en primer lugar, «bellos frutos maduros»: se trata de aquellos que crecían ya en el paraíso en el árbol de la vida y de los cuales se desvió el hombre, se trata hoy de aquel «que es cultivado en el vergel del Evangelio». Después, «los plumeros de la palma»: se trata, en efecto, de purificar el espíritu, de quitar al alma el polvo de la pasión. Después, ramas de sauce, que significan la justicia. Y por último, ramas de agnus-castus, que simbolizan por supuesto la castidad:75 coronamiento de todas las virtudes. Pero, indicación importante, esta castidad no debe ser identificada con el celibato, ya que puede ser practicada «por aquellos que viven castamente con sus mujeres», si bien, no obstante, no alcanzan la punta ni menos aún las ramas centrales del árbol como aquellos que están obligados a una virginidad integral. No debe ser identificada, tampoco, con el rechazo a la fornicación, ni con la abstención pura y simple de las relaciones sexuales: la virginidad exige que sean arrancados hasta los deseos y las codicias. La virginidad, como virtud y cumbre de todas las virtudes, como preparación para la terminación de los tiempos, debe ser no un rechazo del cuerpo, sino un trabajo del alma sobre sí misma.
Por último, Domnina, la última que interviene, tiene a cargo distinguir esta labor de la virginidad de las obligaciones antecedentes que Dios había impuesto alternativamente a los hombres. Ley del paraíso, simbolizada por la higuera, de la que Adán se desvió. Ley de Noé, simbolizada por el viñedo, que prometía al hombre el fin de sus desgracias y el regreso de la alegría. Ley de Moisés, simbolizada por el olivo, cuyo aceite enciende las lámparas. Ahora bien, de estas tres leyes sucesivas, si el hombre se ha desviado, es porque Satán ha podido circunvenirlo falsificando esos árboles y sus frutos. La virginidad no podría por sí misma ser imitada, y Satán, por consiguiente, no puede servirse de ella para triunfar sobre el hombre. Pero en este discurso último se da un elemento importante: ocurre que la virginidad no se distingue de las leyes de Adán, de Noé y de Moisés, como una ley entre otras. No se trata de una ley. Y es a la Ley en general, en la que la higuera, el viñedo y el olivo representan tres de sus formas, que ella se opone. Por un lado la Ley, por el otro la virginidad que le sucede.76 Ahora bien, la idea de que la virginidad tome el relevo de la ley es doblemente importante. En primer lugar porque parece que, en la mística de Metodio, la virginidad no es el objeto de una prescripción. Se trata de un modo de relación entre Dios y el hombre, marca ese momento en la historia del mundo y en el movimiento de la salvación en el que Dios y su creatura ya no se comunican mediante la Ley y la obediencia a la Ley, Por otra parte, porque la virginidad no es simplemente una manera de someterse a lo que fue ordenado: es un ejercicio del alma sobre sí misma,77 que la transporta hasta la inmortalización del cuerpo.78 Relación del alma consigo misma donde está en juego la vida sin fin del cuerpo.
1 Volveremos más tarde a esta idea de que la virginidad de los menores tiene un valor sacrificial para la adquisición de pecados por los padres.
2 Sobre el primer tema cf. Tertuliano, De virginibus velandis, XVI. Sobre el segundo, Exhortatio ad castitatem, X.
3 Tertuliano, De virginibus velandis, XI.
4 Ibid., XIV-XV.
5 Tertuliano, Exhortatio ad castitatem, X.
6 Tertuliano, De virginibus velandis, X. Misma idea en Ad uxorem, I, 8 : «No codiciar lo que se ignora, […] nada más fácil. La continencia es más gloriosa, ya que […] desdeña lo que conoce por experiencia».
7 Tertuliano, De cultu feminarum [Del baño de las mujeres], I, 2.
8 Esto es particularmente sensible en el pasaje del De virginibus velandis, X, donde Tertuliano critica todo lo que podría marcar en el exterior el estatuto de las mujeres vírgenes, mientras que hay «tantos hombres vírgenes», tantos «eunucos voluntarios», y que Dios no les ha concedido nada para honrarlos.
9 San Cipriano, De habitu virginum, 3.
10 Ibid., 24.
11 «Disciplina custos infirmitatis», Tito Livio, Historia de Roma, XXXIV, 9.
12 San Cipriano, De habitu virginum, 1.
13 Ibid., 3.
14 Ibid.
15 Ibid., 23.
16 Ibid., 22.
17 Ibid.
18 Ibid., 3.
19 Ibid., 21.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid., 5.
23 «Continentia vero et pudicitia non in sola carnis integritate consistit, sed etiam in cultus et ornatus honore pariter ac pudore» [«Pero el pudor no consiste únicamente en la integridad de la carne; exige también la modestia del adorno y de las ropas», trad. abad Thibaut], ibid.
24 Ibid., 17.
25 Ibid., 21.
26 Ibid., 22.
27 Ibid., 5.
28 Metodio de Olimpia, El Banquete, Primer discurso, I.
29 Ibid., II y III.
30 «Theion ektupôma biou», [ibid., IV].
31 «To ek tôn osteôn ostoun kai hê ek tês sarkos sarx […] hupo tou autou tekhnitou dêmiourgêthôsi», ibid., Segundo discurso, I.
32 [Ibid., II]. Es interesante notar que el placer propio de la relación sexual se asocia, como a su tipo, al sueño en el que Dios sumió a Adán, cuando, de una de sus costillas, extrajo a Eva. Justificación escritural del goce.
33 Ibid., VI.
34 Cf. supra.
35 Por lo demás, es recibido por «un alboroto halagador», «todas las vírgenes aprobaban su discurso» (Tercer discurso, VII) ; y Talía reconoce que «no podría reprocharse nada a su exposición» (ibid., Tercer discurso, I).
36 «Admito el plano en el cual situaste tu exposición, Teófila […], sería imprudente despreciar totalmente el texto tal como se presenta», ibid., II.
37 Ibid, I.
38 «Heterô diatagmati tous prôtous tês phuseôs analusê thesmous», ibid., Tercer discurso, II.
39 Era la interpretación original.
40 Ibid., VII.
41 «To noêton kai makarion sperma», Tercer discurso, VIII.
42 Nótense las expresiones como: «Ho Khristos kenôsas heauton», o: «proskollêtheis tê heautou gunaiki».
43 Esta última expresión se encuentra en San Pablo, Epístola a los corintios, 4, 15.
44 Metodio de Olimpia, El Banquete, Tercer discurso, VIII.
45 Ibid., XIV.
46 «Hê eis ton paradeison apokatastasis», Cuarto discurso, II.
47 Ibid.
48 «Diapherontôs askein», ibid., VI.
49 Ibid., Quinto discurso, III.
50 Ibid., IV.
51 Metodio emplea el término eukhê (ibid.), pero no es cierto que se refiera a un voto institucional y ritualizado.
52 Ibid., IV.
53 [Ibid., Sexto discurso, I].
54 Ibid., IV.
55 Ibid., Séptimo discurso, I.
56 Este pasaje del Levítico, 23, 39-43, es citado en el Noveno discurso de El Banquete.
57 Encontramos en El Banquete bastantes otros elementos que recuerdan el valor del número ocho. Por ejemplo en el Himno final, los siete ejemplos de pureza que uno encuentra en la Escritura, a los cuales se agrega el martirio de Tecla misma.
58 [Ibid., Octavo discurso, I].
59 [Ibid., II].
60 [Ibid.].
61 «Koruphaiotaton […] epitêdeuma», I.
62 De un modo general, Metodio, en sus demás obras, reivindica un platonismo auténtico en contra de las tendencias inspiradas de Platón (cf. J. Pargès, Les Idées morales et religieuses de Méthode d’Olympe, París, 1929).
63 Cf. Epicteto, Manual, 17 : «Recuerda que eres actor de un drama que el autor quiere así»; Marco Aurelio, Meditaciones, XII, 36. Cf. también Cicerón, De finibus, III, 20.
64 Plotino, Eneadas, III, 2, 15.
65 «To drama tês alêtheias», Metodio de Olimpia, El Banquete, Octavo discurso, I. La expresión vuelve en los capítulos siguientes del mismo discurso.
66 Nótense los términos: parapempein, ta nikêtêria, tois anthesi stephtheisai (ibid., II).
67 Ibid., III.
68 Sobre la importancia de no interpretar mediante el pasado las figuras que anuncian (como lo hacen los judíos), véanse el primero y el segundo capítulos del Noveno discurso.
69 El término de «buscapleitos», «pendenciero», que él emplea para designar a los defensores de la interpretación que él rechaza, indica la existencia de una discusión sobre el sentido de este texto del Apocalipsis.
70 La exégesis cristiana había transpuesto el tema hebraico de la Alianza de Dios con su pueblo en una relación entre Cristo y la Iglesia. San Hipólito y Orígenes habían hecho así de la Iglesia la esposa de Cristo.
71 Orígenes veía a la esposa de Cristo una vez en la Iglesia, otras veces en el alma del cristiano. Parece que Metodio quisiera subrayar por el contrario que la Iglesia, novia y templo de Dios, es una «potencia en sí, distinta de sus hijos» y que el alma no puede nacer cristiana más que por el poder de su mediación y de su maternidad. Sobre estos debates eclesiológicos, cf. F.-X. Arnold.
72 Metodio de Olimpia, El Banquete, Octavo discurso, XII.
73 Ibid., XVII.
74 Levítico, 23, 39-43.
75 En griego el juego de palabras es agninos — hagneia.
76 «Hê parthenia diadexamenê ton nomon», Metodio de Olimpia, El Banquete, Décimo discurso, I.
77 «Hê ergazomenê tên psukhên askêsis», ibid., VI.
78 «Hê athanatopoios tôn sômatôn hêmôn hagneia», ibid.
[II]
[DE LAS ARTES DE LA VIRGINIDAD]